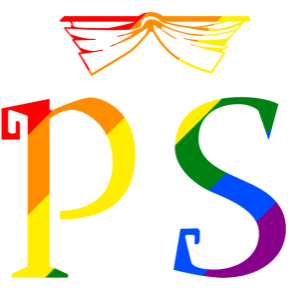Cuando Rogelio nació, en medio de las secas faldas de las montañas, no fue como los otros infantes. Aquel ente pueril era del tamaño y peso de un becerro. A su parto acudieron las siete comadronas del pueblo. Ninguna, ni siquiera juntas, pudieron traerlo al mundo a natura. Después de horas en vela, las siete decidieron que lo mejor era sacarlo por el vientre. Así fue como a su madre, Catarina San Isidro, debieron abrirle la barriga con una guadaña.
Rogelio era un niño bovino, insaciable. Berreaba cada hora exigiendo la dulce y apacible leche de su madre. Catarina San Isidro no le daba abasto al hambre voraz de su criatura. Sus senos, en lugar de estar firmes y redondos por su líquido progenitor, estaban caídos y secos. Exasperada, esta le daba agua de arroz mezclada con su leche en un frasco de té, con el cual remojaba los labios de su hijo, para así marear su apetito. Hasta que un día, la madrina de Rogelio, Teresa Casimiro, recomendó a su comadre que alimentara al niño con jocoque y cuajo de vaca, pues se tenía la certeza de que esos alimentos eran utilizados para matar el ansia del mal comer. Esa fue la serendipia y panacea que aliviaría por fin, y de una vez por todas, la hinchazón de las areolas de Catarina.
Cuando a Rogelio le emergieron los dientes lo único que quería era morder y tragar. Ruñía las patas de la mesa, se comía los platos y tazones de barro; las flores y la corteza de los árboles del jardín, y masticaba con vehemencia los huesos de las sobras. Catarina cocinaba ocho veces al día, como para una familia de siete integrantes. Y aún con ese presente, Rogelio seguía comiéndose a escondidas los trastes de la casa.
Rogelio creció, se convirtió en el chiquillo más alto y bromoso del poblado. Su pesado y altivo cuerpo sobresalía de entre las rocas más inmensas del yermo arenoso. Sus pasos hundidos se escuchaban a varias decenas de metros. Algunos pajarillos acostumbraban a posarse en sus hombros, mientras él devoraba las frutas y las ramas de los huamúchiles, tratando de mermar su gula…lo cual era inútil, pues no importaba cuanto Rogelio engullera, a este siempre le quedaba un vacío en su inflado vientre. Cansado y atiriciado, sin nada más que zambullirse en la boca, Rogelio se sentó en su patio sin árboles y sin flores. En aquel jardín, en donde solo había tierra, se quedó mirando el polvo y la grava proveniente de los montes aledaños, y se le ocurrió probar tan polvoriento enigma. Pronto, Rogelio se hallaba introduciéndose bocanadas de tierra. Polvareda que lo saciaba, piedras arenosas que se solidificaban en su interior, llenando ese hueco tan suyo. En un principio, a Catarina San Isidro le pareció indignante y nauseabundo el hecho de que su hijo comiera pasteles y polvorones de lodo. Ella lloraba en las largas noches, pues sentía impotencia de no poder alimentar dignamente a su muchacho. Nunca logró que Rogelio dejara de comer la gravilla y los granos terregosos de la calle. Con el tiempo lo aceptó, al igual que todo el pueblo.
A Rogelio San Isidro lo contrataban para quitar peñascos enormes de los deslaves, o de alguna parcela donde iban a fincar una choza o cuarto. Para ese entonces, ya era un joven tan gigante como un pino y tan corpulento como un toro, aunque este seguía manteniendo la cara e inocencia pueril. Para la gente de la aldea era paradójico, pero a la vez apaciguador, que aquel ser tan voluminosamente monstruoso fuese tan risueño y sosiego. Para ellos era inimaginable que alguien cuyo rebuznar se oía como uno más de los resuellos de los cerros, y su sola respiración cimbraba cualquier lugar donde transitara, fuese tan meloso y tuviese una voz gravemente dócil.
En una ocasión, una empresa extranjera solicitó los servicios de Rogelio. Mediante análisis topográficos del suelo, se descubrió que, en la periferia de la aldea, aguardaban fructíferos yacimientos de cobre y plata. Pero persistía un problema: el lugar en donde se planeaba cavar las minas era inaccesible por tierra. Había pues, que crear caminos labrados entre riscos y oteros. Por los antecedentes de deslaves, era inadmisible la utilización de dinamita o cualquier otro explosivo, y las máquinas de excavación eran, en demasía, costosas. Erick Watson, operador del proyecto, llegó a la conclusión de que era más rentable pagar la mano obrera de los lugareños, para su fortuna y perplejidad, los aldeanos le mostraron la basta figura de Rogelio.
Contrario de lo que el señor Watson creía, respecto a que aquel gigante trabajaría lo mismo que diez obreros, que sería capaz de trasladar las peñas en su espalda; o hacerlas pedazos de un solo golpe, jamás caviló que un hombre de las proporciones de Rogelio devorara de un pestañeo las rocas. Fueron arduos meses para el coloso vacuno, quien degustó grano por grano ese terregal interminable. Aquella hazaña hizo eco por los poblados aledaños. Pero no fue hasta que, en una mañana primaveral, un pequeño y perdido cerro se interpuso entre él y su hambre moledora, que todo el territorio de San Luis Potosí lo conocería por el sobrenombre de “Rogelio, el comecerros”. No pensó, ni se inmutó por un respiro siquiera. En cuanto Rogelio contempló obnubilado aquel cúmulo de peñascos y tierra, babeó. Y se abalanzó con impetuosidad hacia una de sus esquinas para, metro cúbico por metro cúbico, a bocanadas, tragarse ese estorboso cerro.
Catarina San Isidro, coronó la puerta de su casa con un letrero que advertía que allí era la vivienda de Rogelio, el comecerros. Ella era quien cobraba las solicitudes de trabajo de su bienaventurado taurino. Durante muchos años su casa fue un sitio turístico, en donde los peregrinos podían apreciar la masa esférica que era Rogelio. Tanto comer tierra lo había puesto más macizo, su gordura era tierna, sus ojos eran negros y pequeño, su estatura era lo doble de lo que fue cuando labró los caminos, no solo los de las minas, sino los de una vida sin vacío. Rogelio se hallaba en un ensueño satisfecho, de cual fue despertado por la inminente muerte de su madre. Todos los habitantes del poblado vaticinaban la caída de la madre consentida y envidiable. Lo supieron por sus arrugas, pues entre más crecía el titán de los páramos, más se dibujaban en su morena y bella cara. Catarina San Isidro falleció en una noche de invierno, mientras cocinaba un pastel por el cumpleaños número cincuenta y cinco de su bien amado becerro.
Derrotado, Rogelio no hizo nada más que arrellanarse en su morada, por primera vez sin la compañía y amor de su madre. Encerrado entre cuatro paredes-en las que en algún tiempo de su existencia andaba de un lugar a otro buscando los brazos de Catarina-, el colosal minotauro se perdió en lo laberíntico de su soledad. Cual Asterión, Rogelio recorría los interminables pasillos y cuartos de la redonda desolación de su casa, con la esperanza de encontrar a alguien que no fuera él, alguien sin cachos y sin gula alguna. Extraviado, su único consuelo era la tierra de su hogar que aminoraba el dolor del olvido materno, pero llegó un momento en que ni eso lo saciaba. Así que volvió a devorar los platos de barro de su madre; sus muebles, los huesos sobrantes de las comidas, incluso llego a ingerir la ropa de su fallecida pilmama con desesperación y anhelo. Hasta que la vivienda, como él, quedó total y lastimosamente vacía. Con tantos cerros que podría zambullirse, Rogelio decidió tragarse cada rincón y pedazo de su propia casa, entre bramidos y estertores de pena, con la desgarradora ilusión de sentirse y morir indigestado.
Soy Neftali Nava, soy un escritor de veintidós años, nací en Guadalajara Jalisco, México. Actualmente resido en Matamoros, Tamaulipas. Amo escribir y leer, para eso existo.