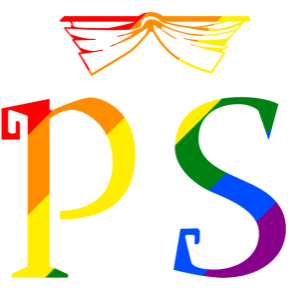[Texto resultado de nuestro taller de cuento]
Los taqueros le compraban la carne a un señor gordo que vivía a unas cuadras. Su casa era tan grande como él. De esa casa salían ladridos grandes y pequeños: por los días, al acercarse a la puerta de la casa, se les podía escuchar; pero de noche todos los perros en la casa respondían al llamado de los perros callejeros que pasaban por ahí.
Una noche, cuando el señor estaba borracho, yo entré y liberé a los perritos. Les dije corran perritos, antes de que se despierte el señor gordo, y comencé a correr con ellos, pues yo también escapaba de algo esa noche, ladrando a la luna.
A la mañana siguiente el señor gordo estaba en la cocina hablando con papá. Yo salí corriendo a cuatro patitas de la casa. Ya afuera, me detuve y volví a correr en mis dos patitas. Fui a jugar con los perritos de la calle. Yo les dije escóndanse, no se dejen atrapar por papá y el señor gordo.
Cuando llegué a la casa, papá me jaló del brazo y me llevó al cuarto donde tenía a los perritos que atrapaba.
Las primeras veces lloré al ver cómo papá mataba a los perritos. Los agarraba del cuello y ellos me miraban.
—¡Deja de llorar, maldita sea! —gritó papá muy enojado—. ¡Ya! —Se dio la vuelta y vi que sus dientes estaban sucios, como los de un adulto.
Después los colgaba de las patitas traseras y les quitaba la piel que tanto me gustaba acariciar.
—¡Un día me lo agradecerás, niña estúpida! —dijo en voz alta mientras su pie golpeaba los ladridos de los perritos.
Papá tiraba la piel de los perritos en botes de pintura; luego tiraba todo lo que tiene un perrito dentro. Cada vez que él hacía eso, yo pensaba en las lamidas y los ladridos atrapados en el bote.
—¡Ya cállate! A partir de mañana te vas a encargar de traer perros. ¡Ya me cansé de tus lloriqueos, niña estúpida! —Apuntaba el cuchillo cubierto de sangre hacia mí, como si también quisiera quitarme la piel.
Me lamí la mano. Vi que sus uñas guardaban la sangre de los perritos. En su boca sus dientes se mordían entre ellos.
Luego de matar a todos, iba a darse un baño porque olía a asesino de perritos. Entonces yo me acercaba a un bote. El olor era asqueroso, pero me hacía llorar porque pensaba en ellos. Yo abrazaba al bote y les decía perdónenme, perritos. Por favor, perdónenme por no poder ayudarlos.
A veces me quedaba dormida abrazándolos y despertaba oliendo a ladridos y huesos enterrados bajo tierra.
Un día encontré un perrito que no caminaba bien. Debe tener mi edad, pensé, porque era pequeño. No te preocupes, pronto estarás con tu familia y amigos, le dije mientras lo llevaba en mis brazos a la casa. Luego fue un perrito de un blanco que se iba convirtiendo en sangre con cada lamida. Le dije pobrecito y acaricié su piel con hoyitos de tierra. Después encontré a un perro que no despegaba el hocico de sus huesos: se le podían ver las cuevitas en su piel, donde escondía sus ladridos, e igual terminó en el bote.
Después de un tiempo ya no escuchaba los ladridos y los aullidos, ni lloraba al ver los botes de pintura llenos de piel y vísceras. Yo era quien los recogía y mataba. Yo les decía al momento de matarlos calma, perrito. Ya vas al cielo donde está mamá con tus hermanitos; ella te dará miles de huesos y te llenará de mucho amor y lamidas en todo el cuerpo.
Mi papá se rascaba cuando me veía.
—Niña pulgosa, ve a bañarte, vas a pegarme tu mugrero.
Yo me rascaba más fuerte cuando él me decía eso.
—Deja de rascarte, niña estúpida.
Después le ladraba y le gruñía.
—Ya, que ya dejes de hacer eso.
Sé que me tenía miedo, porque solo me gritaba desde lejos cuando me volteaba para ir a bañarme.
—Tu comida está en la mesa. Ya deja de ponerle croquetas a tu comida. Me das asco.
Una tarde venía de regreso de mi colecta cuando vi a mi padre peleando con un perro. Él lo golpeaba con su puño derecho en el hocico, pero el perro no soltaba su pierna derecha.
La respiración de mi padre se alteraba y tosía después de exhalar, como si eso le diera más fuerza; mientras tanto, yo inhalaba sus gritos y los exhalaba con un sonido grave y canino muy familiar: seguía la respiración del perro. Si él inflaba su cuerpo, yo también lo hacía; si él apretaba su hocico, yo también lo hacía; imaginaba que los dos mordíamos un mismo pedazo de carne mientras mi padre sólo nos miraba masticar.
El perro soltó a mi padre y se fue corriendo hacia mí; yo inhalaba sus ladridos y exhalaba con el sonido que solo conocemos quienes hemos corrido a cuatro patas bajo la luna. El perro siguió corriendo. Sentí su pelaje en mi mano derecha, giré para ver hacia dónde apuntaba su cola y lo seguí, tratando de imitar su velocidad a cuatro patas en mis dos piernas, mientras inhalaba los gritos de mi padre a la distancia, que resonaban en mi cabeza como una mordida, haciéndome correr más rápido.
Ya no aguantaba estar de pie. No sé cuánto tiempo había pasado. Yo inhalaba todos los olores a mi alrededor: alcohol, cloro, orina, y exhalaba con una tos muy parecida a la de mi padre, un sonido agudo que parecía caerse como yo, tan humano que mi cuerpo parecía rechazarlo. El perro se detuvo en un callejón. Nos encontrábamos rodeados de grafitis y botes de basura. Mis piernas recobraron fuerza, la cabeza ya no me retumbaba, mis manos ya no temblaban y me di cuenta de que mi respiración volvía a seguir la del perro. El perro era un pitbull; todavía tenía los gritos de papá atascados entre sus colmillos. Me acerqué a él: pude escuchar los gritos de papá más fuertes con cada paso. Y escuché, de repente, unos gritos del pasado que me hicieron recordar los ladridos y aullidos en mi garganta que se habían escondido de papá todos estos años. Los escuché. Tenían un eco del tamaño de una niña pequeña, esos momentos en los que conocí su puño. Lloré. Escuchaba los gritos de papá cada vez más cerca. El perro estaba al lado mío. Lloré acompañada por el perro, que lamía mi brazo con el amor de una madre por sus cachorros.
No sabía por cuánto tiempo había llorado, pero el perro seguía ahí. Ya no escuchaba el eco en mi garganta. Se han ido, le dije. Lamió mi mano: la que usaba para sostener el cuchillo oxidado de ladridos. Yo le dije al momento de levantarme: calma, perrito, ya voy a estar bien… escóndete de mí y, si me vuelves a ver… muérdeme tan fuerte como mordiste a papá.
No sabía cómo había logrado llegar a la puerta de la casa. Al poner la mano en la manija, el olor a botes de pintura me detuvo. ¿Qué haces aquí?, le dije, antes de voltear a verlo.
El perro me había seguido. Siguió las lágrimas de una niña.
Después de la mordida, papá se quedó al margen del negocio. Primero, porque Milo permanecía conmigo en todo momento mientras yo atendía a los clientes; segundo, porque cada vez era más viejo e inútil.
Durante los primeros tres años de Milo viviendo en la casa, cambiaron muchas cosas. La tos de papá se volvió más insoportable, pero también su olor; olía a todo lo que un perro detestaba: alcohol, lociones baratas, cítricos.
Pero el mayor cambio fue percatarme de que yo podía oler el miedo. Una noche estaba dormida en mi habitación y me despertó un dolor en la nariz. Si cerraba los ojos, veía una mano derecha formando un puño. Era un recuerdo: conocía muy bien esos dedos y las diferentes figuras que podían formar. Sentí un dolor encerrar mi cuello, como si algo me sujetara. El oxígeno comenzó a faltarme. La nariz me siguió doliendo hasta que algo acarició mi mano, era el pelaje de Milo. Lo miré; pude calmarme porque comencé a seguir su respiración. El dolor de la nariz había desaparecido, pero la sensación de que algo sujetaba mi cuello aún estaba ahí.
Escuché la televisión. El cuarto de papá estaba frente al mío. La puerta estaba abierta. Me acerqué. Él estaba de espaldas. Me quedé mirando el movimiento de su brazo al golpear la televisión en un intento por hacerlo volver a funcionar, por alguna razón eso siempre daba resultado. Y vi a un viejo que inundaba con su olor la casa.
—¿Sabes por qué sigues en esta casa?
No estaba de humor para responder sus preguntas. Me quedé callada y seguí llevándome la comida a la boca.
—Los perros siempre…
Papá no apartaba sus ojos de mí. Y yo no podía dejar de mirarlo.
—… son leales a sus dueños.
No supe qué responder.
—¿Sabes cuál es la raza más leal?
Me apuntaba con el cuchillo cubierto de cátsup. Quería levantarme de la silla, pero no podía, pues algo me atraía hacia atrás. Sentí como si tuviera un collar atado al cuello y papá jalara cada vez más fuerte la correa.
Papá habló, pero se me complicaba que sus palabras llegaran a mis oídos.
—… eres resistente…
—… porque tienes mi sangre…
—… pero aun así estás mezclada.
Me comenzó a doler el cuello. Papá señaló a Milo.
—Hasta el perro es de mejor raza que tú.
Milo le gruñó.
—No perteneces a ningún lugar. Eres una mezcla de puro mugrero.
Me faltaba la respiración.
—¿Desde hace cuánto tiempo que no te doy un buen golpe? A veces alguien necesita eso para estar bien, un golpecito, como cuando mi televisión no funciona y tengo que pegarle para arreglarla. —Milo se acercó a papá—. ¡Ya cállate, estúpido perro! ¡Todo es tu culpa! —Y enseñó sus dientes a Milo.
Papá lo salpicó en la cabeza con la cátsup del cuchillo. Después de eso Milo se lanzó sobre él. Allí, en sus colmillos y ladridos, estaban todas las palabras que yo quería decirle a papá.
La mañana entraba a mi cuarto como un pequeño ladrido que jalaba las sábanas de mi cama. Milo seguía durmiendo; lo acaricié. ¿Qué soñaban sus ladridos?
Fui al baño a lavar la noche de mi cuerpo. Miré el espejo y vi que nunca podré limpiar de mi cara el parecido con la de mi padre. No importa cuántas veces lo intente, yo siempre veré con sus ojos. Me toqué la mejilla con mi mano izquierda y un suspiro manchó a mi otro yo del espejo, que se tocaba todo lo que la hacía diferente de él.
—¿Qué tanto haces en el baño?
Papá me dijo desde el sillón rojo donde solamente se sentaba él; yo bajé las escaleras. Su voz era como un eco chimuelo. No le respondí.
—Ese perro cabrón… parece que se le subió la rabia a la cabeza —dijo con una voz que se escondía de mí.
Vi las mordidas de Milo envueltas con una venda en su mano derecha. Papá sujetaba su mano vendada con la otra, que tenía algunos rasguños. En su entrepierna tenía una botella de cerveza.
—¿Recuerdas lo que te dije ayer? —Su voz quería acercarse a mí—. Te lo vuelvo a decir para que entiendas. —La voz se tropezaba en su lengua. Papá se tocó la mejilla en círculos con su dedo índice izquierdo y tocó todo lo que nos hacía iguales—. La raza más leal no es el perro pulgoso. —Una sonrisa masticaba sus dientes. Luego escupió al suelo.
Sus palabras eran como mordidas. Papá levantó su dedo índice izquierdo que se dirigía hacia mí, pero al final extendió los demás dedos y dejó su mano en el aire.
La mañana siguió ladrando cada vez más fuerte en la cara de papá, que cerró los ojos y comenzó a golpear su pierna con su mano izquierda. Yo daba un paso hacia él en cada golpe.
—¿Desde hace cuánto tiempo que no te doy un buen golpe? Ayer el perro me interrumpió.
Cada vez papá golpeaba más fuerte su pierna y yo avanzaba más hacia él. Sus palabras eran como mordidas que no me soltaban.
—¡Ven para acá! —gritó. Su voz me había jalado hacia él y también hizo que se rompieran las cadenas de la jauría dentro de mí.
Mis mordidas atacaron como perros callejeros hambrientos su cuerpo: manos, brazos, hombros, oreja izquierda. Los gritos de papá eran como mordidas chimuelas. Su cabeza estaba manchada de rojo, su oreja escuchaba sangre y tenía los ojos desmayados. Me despegué de su cuerpo y corrí a la puerta con el olor de la cerveza en mi cuerpo.
No sé por cuánto tiempo mis piernas dejaron de pertenecerme. Me detuve en un callejón porque me dolieron los dientes. Mi boca tenía el sabor de un cuchillo oxidado; dejé escurrir el sabor.
Ahí, en el suelo, estaba todo lo que no logró escuchar papá. En mi boca estaba cargando el peso de mis gritos, oraciones incompletas, palabras carcomidas. Me rasqué las orejas como si tuviera garrapatas que no querían desprenderse de mí. Querían seguir bebiendo mi dolor. Se hinchaban y al final explotaron y me mancharon las manos. Le había arrancado un pedazo de oreja.
Un reflujo de palabras que no me cabían en el cuerpo escapó de mí. Escapó la conversación de la mañana con papá, el sabor del pedazo de su oreja y cosas que no logré diferenciar.
¿Cuántos dientes se necesitaban para arrancarle un pedazo de oreja a un papá?
Me quedé ahí pensando en todas las cosas que él me había arrancado.
La noche llegó como un ladrido rápido y agudo. Había una luna llena con un brillo que se escurría por su lengua y me mojaba mientras yo caminaba y dejaba al pedazo de oreja de papá en el callejón.
Llegué a la entrada de la casa con la saliva de la luna todavía en el rostro. Dejé mi mano en la manija y la apreté hasta que vi mis nudillos. Recargué mi frente en la puerta y después saqué la llave. El llavero en forma de una pata de perro acarició mi mano.
Abrí la puerta y al entrar vi a papá: una venda le envolvía toda la cabeza y el lado de su oreja mordida tenía algo de sangre; estaba sentado en la mesa con alguien más. Agarró el tenedor y lo clavó en lo que parecía ser algún guiso con carne. Me daba asco verlo masticando con la boca abierta. Algunos pedazos volvían a su plato.
Papá dejó el tenedor a un lado de su plato y comenzó a usar las manos vendadas para comer. Estaba utilizando todos los dedos y cada dedo lo chupaba de manera individual. Empezaba por el meñique y terminaba pulgar. Eso hacía con cada mano.
—No le pongas salsa, gordo. ¿No te gusta mi guiso?
Papá le habló a la persona frente a él. “Gordo”, solo conocía a una persona con ese apodo. Era el señor gordo. Él estaba usando una tortilla para comer.
—La costumbre de ponerle siempre salsa a los tacos.
Y le puso limón al taco que tenía en su mano. El señor gordo tenía marcas de rasguños en los dedos.
Papá sonrió. Después se metió el dedo índice y pulgar a la boca y se quitó cada uno de los pedazos de carne atrapados en sus dientes. La comida liberada la tiraba al suelo. Miró el último pedazo de carne que sacó de sus dientes y lo volvió a meter a su boca para comerlo. Eructó. Después el señor gordo eructó también. Y ambos rieron.
—Eres un puerco, cabrón —le dijo al señor gordo. Luego se puso las manos en el estómago.
Las manos de papá estaban vendadas con sangre y restos de comida. Me miré las manos, yo también tenía sangre. Tenía sangre que jamás podría limpiar. La sangre que no se ve es la más difícil de limpiar.
La casa olía a alcohol. Había varias botellas en la mesa. Vi que la mano gorda del señor gordo agarró una cerveza.
—¡Oye! —gritó papá con comida todavía dentro de su boca—. ¿Qué tanto ves? —Se levantó de la silla y vi que sus dientes estaban oscurecidos, como los dientes de los viejos—. ¡Ni creas que te voy a dar de mi cerveza! —Agarró con su mano derecha la botella de cerveza y le dio un sorbo—. Pero si quieres olerla está bien. —Llevó su mano izquierda al aire, la extendió y dejó caer sus dedos en el plato.
—Oye, cálmate, siéntate —el señor gordo le dijo mientras se metía otro taco a la boca.
Papá tenía una pelusa de comida en su mano; caminó hacia mí. Vi que arrastraba su pierna izquierda un poco. Caminó golpeando su pierna como cuando estaba sentado en el sillón. Cada vez que hacía esto su pantalón se manchaba con la carne que llevaba en la mano.
—¡Porque eres una maldita perra! —soltó papá mientras agitaba la cerveza en el aire.
El señor gordo dejó de comer y comenzó a mirar a papá que ya estaba muy cerca de mí.
Papá me acercó la botella a la cara y tocó mi rostro con ella.
—¿Quieres? —Acercó y alejó varias veces la botella que lamía mi nariz como un perro que nunca había lamido a una persona—. ¡Anda, huele como la perra que eres! —gritó todavía con comida en los dientes. Dio unos pasos hacia atrás y luego me salpicó con algo de cerveza—. Estás mojada. Ve a bañarte —dijo en un tono burlón y después comenzó a reírse.
Solamente veía que papá me señalaba y se reía con esa boca que olía a bote de basura. La botella se le había caído y se había roto en el suelo. El señor gordo estaba de pie con los ojos muy abiertos, con olor a miedo y al aroma de los asesinos de perros. Yo tenía el mismo olor.
—Yo me largo de aquí. No quiero meterme en problemas. —El señor gordo salió por la puerta y después la cerró.
Papá dejó de reírse. Después tosió.
—¡Me va a caer mal la cena por tu culpa! —gritó mientras se acercaba a mí. Me embarró la pelusa de comida en la mejilla, dejó su mano como si me fuera a acariciar y luego me dio unos golpes en la mejilla—. Nomás unos golpecitos y ya. —Yo intenté alejarme, pero no pude—. Anda, anda. —Alejó su mano, me sonrió y se metió la mano al bolsillo de su pantalón—. Te guardé la parte más rica. Quería compartirla contigo.
No vi qué sacó de su bolsillo, pero se lo llevó a sus labios. Tocó la venda con su dedo índice arrugado donde estaba su oreja rota. Sonrió mientras sus dientes mordían una oreja de perro. Después, se comió la oreja con su boca que abría y cerraba al masticar.
—Definitivamente la carne se vuelve más rica cuando alguien le da un nombre.
Una jauría de golpes devoraba el cuerpo de papá. Lo golpeé en la boca y él escupió un diente que se ahogó en su sangre. Él tenía la cara golpeada: finalmente se le había borrado su rostro de mí. Miré sus manos vendadas, mezcladas con sangre y pedazos de carne, y las aplasté con mis pies. Comencé a patearlo en el estómago. No sé cuántas patadas le di. Lo jalé de las piernas y lo llevé al jardín.
—¡¿Adónde me llevas?! —comenzó a gritar. Una tos con sangre evitaba que las palabras salieran con claridad.
Lo llevé al cuarto donde mataba a los perros. Lo dejé en el suelo. Fui a preparar el gancho. Cerré los ojos. Vi el cuerpo de Milo. Puse mi mano en lo quedaba de él.
—Calma, Milo, que ya vas al cielo donde está mamá con tus hermanitos; ella te dará miles de huesos y te llenará de mucho amor y lamidas en todo el cuerpo.
Quité el cuerpo de Milo. Giré para ver a mi papá que seguía intentando gritar.
—¡Cállate!
Nunca le había gritado así. No dejaba de mirarme con esos ojos que comenzaban a desmayarse.
—Parece que se me subió la rabia a la cabeza —dije.
Busqué en un cajón un cuchillo. Lo saqué y lo puse en la mesa. Volví con mi papá y lo jalé hacia el gancho.
—Pero tú tienes la rabia por dentro, papá.
Después lo colgué de los pies.
Carolina Medellín Moreno (Monterrey, México, 1992). Ha participado en las antologías Carne viva (Trajín, 2023), Sobre la fiebre y la poesía III (Flor de Mezcal, 2024) y en revistas como Palabrerías y Casapaís – La danza de todo (segunda parte).