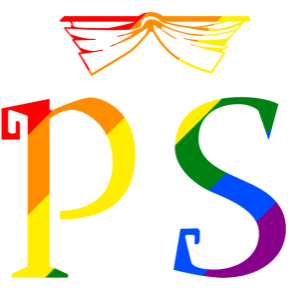Era el mismo modus operandi. El joven, que no pasaba de los veinticinco años, usualmente salía a trotar antes del amanecer. Lo vieron por última vez hace dos días. Asignaron el expediente de la desaparición al detective Gerardo Zuzunaga, quien era el que más casos había resuelto en el estado.
Zuzunaga utilizaba una metodología innovadora que consistía en rodear el perímetro de las desapariciones a unos kilómetros a la redonda hasta detectar posibles puntos ciegos, detalles que los demás detectives no notaban. Realizaba rondines en busca de posibles pistas, cosas que le parecían inusuales o fuera de lugar hasta que conseguía atar los cabos que le llevaban a la resolución.
Su rondín comenzó con una pareja de ancianos que vivía cerca del parque. Bajó del auto y se sacudió la chamarra. Echó un vistazo a su alrededor y se fumó el primer cigarrillo del día. Vislumbró a la anciana que se encontraba en el patio regando las plantas.
—Buenos días, señora —saludó—. Soy el detective Gerardo Zuzunaga. ¿Tendrá unos minutos para hablar?
La señora asintió acercándose a él. Su marido estaba mirando detrás de la puerta, hasta que se animó a salir.
—Pos nosotros lo miramos varias veces, sí. Venía a correr muy temprano, no hablaba con nadie, traía esas cosas que se ponen en las orejas para la música.
Zuzunaga anotaba.
—¿Audífonos?
—Pos eso creo, eran unas cositas chiquititas que se ponen ahí.
—Siempre daba varias vueltas y se iba antes de las seis y media —añadió el esposo.
—Ajá, terminaba como a las seis y media —Zuzunaga continuaba anotando.
—Sí, a esa hora siempre salgo a regar las matas —confirmó la señora.
—Y pos de venir a diario a correr, de repente ya no lo vimos y se nos hizo raro —dijo el esposo rascándose la cabeza.
—Sí, llevaría yo creo que como unos seis meses viniendo a diario, ¿verdad, tú? —le dijo la señora al esposo.
—Sí, sí. Y pos ya luego miramos los carteles con la foto y entonces supimos que estaba perdido.
Zuzunaga se retiró agradeciéndoles por la información mientras cuadraba las cosas en su cabeza. Era la cuarta persona que desaparecía bajo las mismas circunstancias: todos eran jóvenes, atletas y entrenaban en ese parque.
Zuzunaga no entendía cómo no habían notado antes el patrón de desapariciones en una urbe con tan pocos habitantes. Recorrió el lugar donde se había visto al joven por última vez. Este era una larga avenida en el corazón de la ciudad, llena de casas viejas y pequeños comercios. La luz mercurial ofrecía muy poca iluminación. Al fondo, se encontraba el parque frente a una rotonda. Abarcaba poco más de seis hectáreas de terreno, lleno de árboles y vegetación. Estaba un tanto descuidado, con el pasto crecido, árboles frondosos que tiraban bastantes hojas que nadie barría, y una que otra banca de cemento en los límites del terreno.
Lo primero que observó fue la falta de iluminación dentro del campo. Era un tanto imposible que las personas se distinguieran en la oscuridad, sobre todo si tenían la costumbre de trotar en la madrugada o a altas horas de la noche. Encontró varios desechos de perros, pero ninguna huella de agresión, rastro de pelea o algún indicio de su posible paradero.
Se fumó su segundo cigarrillo del día y tiró la colilla en el parque.
Comenzó a recorrer la avenida, mirando por todos lados hasta que reparó en un lugar escondido que no había notado la primera vez: un pequeño restaurante al final de la avenida sin letrero, excepto por la leyenda “abierto”.
El ambiente lo recibió con peculiares aromas a especias, carne y pasta. Estaba decorado rústicamente. Las sillas y las mesas eran de madera, con el típico mantel a cuadros de color rojo, con un pequeño florero en el centro. Al frente solo había una barra, también de madera, en donde estaba una caja registradora y un pequeño frigobar lleno de refrescos de varios sabores. Una joven salió a atenderlo y le entregó un menú.
—Hoy tenemos el especial de carne a la boloñesa—le dijo sonriente—. ¿Gusta tomar algo?
—¡Huele delicioso! Voy a comer el especial y, por favor, tráigame una Coca-Cola.
—Con gusto.
La joven se retiró, dirigiéndole una amable sonrisa.
A Zuzunaga le sorprendió la rapidez con la que le sirvió su orden, pues en menos de quince minutos ya había un plato en su mesa. Una buena porción de ensalada y vegetales acompañada de un gran corte de carne con un exquisito aroma. Al llevarse el primer trozo a la boca degustó un sabor sin igual en su paladar: la carne era sabrosa, aunque un poco difícil de masticar.
Al terminar de comer, se dirigió a la joven.
—¿A qué hora abren aquí?
—A las doce, señor, y cerramos a las seis.
—¿Cuántos empleados son?
—Sólo la chef y yo, señor.
—¿Puedo hablar con ella?
El semblante amable de la joven cambió. Se veía un poco turbada.
—Déjeme ver si puede atenderlo —se retiró.
Pocos minutos después, la joven regresó acompañada de una mujer de unos treinta y tantos años, con cabello castaño. Le sonreía amablemente.
—Muy buenas tardes –dijo Zuzunaga poniéndose de pie.
La mujer le dedicó una media sonrisa.
— Ileana —expresó extendiéndole la mano. Él correspondió el saludo.
—¿Y a qué debo esta amable visita? —suspiró mientras se limpiaba las manos en su delantal.
—Estoy entrevistando a todas las personas de la zona porque han habido varias desapariciones por aquí.
Ileana no mostró ninguna expresión de asombro o curiosidad. Continuaba con la vista fija en el detective.
— ¿Oh, sí? Pues no he escuchado nada. Tampoco tengo mucho tiempo aquí, no creo que sirva de mucho —frunció los labios en son de duda. Zuzunaga sonrió.
—Ya veo. Entonces… abre hasta medio día y no sale de aquí hasta que cierra.
— Así es. Verá, cocinar para mí es todo un ritual. Me gusta servir todo fresco y tenerlo listo antes de abrir. Tengo mi rutina— cruzó los brazos, esperando que el detective quedara satisfecho.
—Debo admitir que todo estuvo exquisito. ¡La felicito!
—Gracias —le sonrió con una mirada intensa. Zuzunaga apartó la vista un tanto incómodo.
—Entonces… ¿hace cuánto que usted vive aquí?
—Toda mi vida he vivido aquí, ¿sabe? Pero estuve unos años fuera, acabo de regresar hace unos meses— su tono, aunque neutral, parecía denotar cierta ironía. Se notaba que tenía prisa y solo quería terminar aquella estúpida conversación. Pero Zuzunaga insistió.
—¡Oh, qué bien! ¿Vivía usted en otro lado?
— Sí, me fui a estudiar gastronomía y a la par era ayudante de chef en un restaurante muy famoso.
— ¿Puedo preguntar en cuál?
— Sí, claro, pero de momento está cerrado. Se llama Bistró Rosetta. No sé si ha escuchado de él. Es de los mejores, por si viajara a la capital.
— Creo que sí… ¡Es una lástima que haya cerrado!
— Sí, lo es.
— ¿Usted sabe por qué cerró?
—¡Oh, sí! Creo que se quedó sin chef —comentó mientras parpadeaba rápidamente.
—Ah, y entonces usted se vino para acá.
—Sí, mis papás me heredaron este lugar y decidí reabrirlo. Apenas tengo poco más de seis meses aquí.
Zuzunaga entonces comenzó a interrogarla sobre los atletas desaparecidos, pero la mujer le respondió que ella solo cocinaba desde muy temprano y que no se percataba de nada. Sintiéndose un poco derrotado, entendió que a aquella mujer solo le interesaba hablar de cocina y de su negocio. Y que probablemente no sabía nada. Se despidieron con un apretón de manos y el detective le dejó su tarjeta por si recordaba o veía algo inusual.
Pasaron los días y el detective no consiguió nada. Solo los vecinos que vivían frente al parque, la pareja de ancianos, dieron más detalles, pero nada relevante para resolver el caso. El resto de las personas de esa cuadra eran indiferentes a las desapariciones. Era como si los atletas hubieran desaparecido de la faz de la tierra sin dejar rastro. No encontraban restos ni de ropa u accesorios que pudieran pertenecerles, o huellas de asalto. Realmente el caso comenzaba a ser un enigma.
Pero Zuzunaga pensaba que no había tal cosa como un misterio sin resolver. Solo no sabían en dónde buscar. Volvió a recorrer las calles, fijándose en posibles lugares ocultos, casas, terrenos baldíos, pero nada.
Hasta que una noticia atrapó su atención:
Van nueve meses del caso Bistró Rosetta y la fiscalía continúa la investigación.
Mario Olvera quien fuera el chef fundador del famoso restaurante mexicano continúa desaparecido. La fiscalía aún no tiene información contundente de su paradero, familiares afirman que desapareció sin dejar rastro, dejando su auto intacto en el restaurante.
Zuzunaga recordó el restaurante. Reconoció que le encantó el sabor de la comida, así que decidió regresar de nuevo. Se estacionó frente al parque y caminó hacia el restaurante.
El lugar se encontraba solo. La mesera lo reconoció, lo saludó con gusto, y le entregó el menú.
—Hoy voy a pedir la comida del día, gracias.
—¿Le ofrezco algo de tomar?
—Una coca estará bien.
—Enseguida se la traigo —dijo sonriente y se retiró.
Nuevamente la orden estuvo lista muy rápido. Saboreó el trozo de bistecde su plato. Cortó otro pedazo y se lo llevó a la boca, deleitándose con su jugoso sabor, salado y bien condimentado.
—Pero qué bueno está esto. ¿En dónde está ella? Me gustaría saludarla —dijo mientras miraba a la mesera.
—Qué bueno que le gustó. Iré a ver si la chef puede venir a saludarlo.
—Gracias.
A los minutos regresó la mesera junto a Ileana, quién le sonrió amablemente mientras veía como engullía la carne que había preparado con tanto esmero para él.
—Provecho —lo saludó.
Zuzunaga se apresuró a tomar un trago de refresco para poder pasar la comida y hablar. Se sorprendió cuando Ileana se sentó frente a él.
—Y bien, dígame, ¿cómo va el caso?
Zuzunaga tragó saliva y se aclaró la garganta.
—Nada. Nada todavía. Comienzo a pensar que se los llevaron los extraterrestres.
Ileana rio con la broma.
Comenzaron a platicar. Zuzunaga deseaba preguntarle acerca de su antiguo jefe, pero ella evadía el tema.
—Era una persona no muy grata, honestamente, pero le aprendí mucho. Es una lástima lo que le pasó.
—¿Tú sabes qué le pasó?
—No. Sé lo que todos sabemos, que se fue y no regresó más.
—Pero ¿tienes alguna idea de qué le pasó o a dónde pudo haber ido? Según sé, dejó su carro y todas sus cosas en su departamento.
Ileana le lanzó una mirada seria y añadió:
—Yo qué voy a saber. El tipo apenas nos hablaba. No soy la fiscalía. Pregúntale eso a ellos. Yo no sé nada, solo que era un hijo de puta.
Y no dijo nada más. Se enfocó en hablar de la cocina y lo complicado que era tener todo listo en tan poco tiempo. Que era mejor tener todo ordenado, todo finamente picado y recién hecho. Zuzunaga notó que Ileana tenía ganas de platicar, lo cual era un poco raro por lo ocurrido anteriormente. Sin embargo, aprovechó su cambio de humor.
—¿Puedo preguntarle por qué hasta ahora decidió abrir su restaurante?
—Tuve una juventud muy complicada, no pude estudiar y me la pasaba con doctores— posó su mirada en el techo, como recordando algo lejano.
—¿Ah sí? ¿Estaba enferma?
—No exactamente. El medicamento me calmaba. Tengo que tomarlo a diario.
—Ah, está bajo medicamento, ¿Qué es lo que toma?
—Prefiero no hablar de eso. Aunque gracias al medicamento pude soportar el ritmo de trabajo en el Bistró Rosetta. Tres años, ¿puede creerlo?
—Sí. Es bastante tiempo, supongo.
—Mi papá quería que me fuera a internar al centro otra vez, pero yo tuve que convencerlo de que no necesitaba regresar ahí. No tenía ganas de estar ahí. Y ya no necesito tomar mi medicamento. Cuando se murió mi papá, no hubo poder humano que me hiciera regresar a ese lugar. Hice mi vida aquí y aquí me pienso quedar.
—Qué bien porque déjeme decirle que cocina delicioso —la aduló. Ileana le sonrió.
—Me alegra mucho que le guste mi sazón —le dijo con la vista clavada en él.
—¿Hace cuánto falleció su papá? —preguntó Zuzunaga desviando la mirada y dándole un trago a su Coca-Cola.
—Hace meses, ya casi va para un año.
—¿Puedo preguntar de qué murió?
—No quiero hablar de eso.
—Oh, perdone. ¿De qué le gustaría hablar entonces?
—Usted me está interrogando. Me decía que este es el cuarto desaparecido, ¿no? —dijo Ileana nuevamente llevando el ritmo de la conversación. Zuzunaga se percató de ello en ese instante y tartamudeó un poco, pues lo tomó desprevenido. Nunca una mujer había sido tan directa con él.
—Eh, sí, sí, es el cuarto. Lo raro es que… — le dio otro sorbo a su Coca-Cola.
—Es que qué —insistió Ileana.
—Hay un lapso de tiempo entre uno y otro, de dos meses y medio. Todos son hombres, todos son atletas y todos solían venir a este parque —dijo mientras señalaba el parque—. Algunos venían en la madrugada, otros por la noche, y todos han desaparecido sin dejar huella en los últimos nueve meses…
—Sí…qué curioso, ¿verdad? A mí solo me importa cocinar.
Pasaron veinticuatro horas y nadie sabía nada de Gerardo Zuzunaga. No respondía a su teléfono celular. Los agentes lo buscaron, hallaron su auto, pero ningún rastro de él. Les preguntaron a los vecinos que interrogó, pero nada. Solo la pareja de ancianos dijo haberlo visto por última vez comiendo en el restaurante.
Ileana escuchó que tocaron la puerta. Mandó a su empleada a decir que ya estaba cerrado, que regresaran al día siguiente porque tenía jaqueca. No mentía. En ese momento todo le resultaba confuso. Era como si su mente se hubiera desconectado de su cuerpo y hubiera borrado los últimos treinta minutos de su existencia.
Todo parecía normal: la estufa aún continuaba encendida con la carne cociéndose a fuego lento. El olor a especias inundaba la cocina, la pasta continuaba en baño maría, las verduras estaban recién picadas, los manojos de cilantro remojándose en un vaso con agua. Todo tenía que estar listo y fresco, pero, sus manos… ¡sus manos estaban sucias, llenas de sangre! ¿Acaso estaba teniendo visiones? Recién recobraba la conciencia y no recordaba nada.
—¡Oh, Dios! Está pasando de nuevo. ¿Qué hice, Dios mío? —rompió a llorar.
Entonces una vocecilla dentro de sí, ya muy conocida para ella, comenzó a hablarle:
—Deja de llorar y comienza a desmembrar el cuerpo. Los muslos primero. Tienen un sabor peculiar cuando se cocinan frescos.