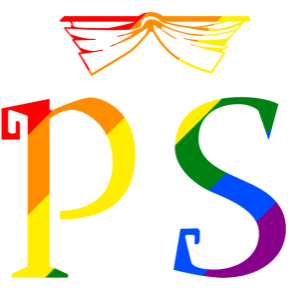Ajusté las agujetas de los Converse, que en algún momento fueron azul marino pero ahora lucían de un gris deslavado, me alisé el vestido verde de flores blancas, me acomodé el cabello detrás de las orejas, tomé mi mochila, las llaves de casa y me dispuse a salir.
El sol quemaba, el portón de hierro ardía al tacto, así que con cuidado metí el pie entre las rejas y lo jalé hacia mí para poder cerrar sin tocarlo.
Pasar al súper, a la ferretería, a la veterinaria, quizás al mercado, ¿o debería empezar en la veterinaria?
Conforme caminaba a la parada de autobús, repasaba la lista de pendientes. Podía sentir el piso irregular donde acababa el asfalto y comenzaba una zona de terracería llena de piedras que fui sorteando, procurando que las suelas lisas de los tenis no fueran a traicionarme con la humedad de ese tramo. El día era hermoso pero el camino más, la decoración de tenis enredados entre los cables de luz se difuminaba muy bien entre las ramas de los árboles, colgaban como adornos navideños todo el año y tal y como regalos navideños otro tanto se abarrotaba a los pies de todo ese follaje verde, aparecían de una noche a otra. Nunca había visto a nadie lanzarlos con tal precisión o tirarlos. Era un misterio del que nadie hablaba, sólo sucedía y la gente lo aceptaba mientras seguían con sus vidas, descalzos, un poco menos humanos.
Finalmente llegué a la parada. Una señora robusta me sonrió mientras esperaba en uno de los asientos de plástico duro, le devolví la sonrisa al tiempo que sus ojos se precipitaban a mis tenis desgastados. Sí, ya lo sé, pensé y no me tomé la molestia de mantenerle la mirada pues adivinaba lo que ocurriría y no tenía tiempo para ataques de pánico ni psicosis colectiva, por eso di gracias cuando el autobús se detuvo y abordé rápidamente.
―Disculpe, ¿va al centro? ―pregunté y antes de esperar el “sí” del conductor, pagué y avancé hasta tomar uno de los asientos del fondo. Adoraba mis tenis, pero quizás esa sería la última salida que haría con ellos. En eso ocurrió lo inevitable. Un policía abordó la unidad.
―¿En este camión, señora? ¿Está segura? ―preguntó agitado. Abajo, en la parada, la señora regordeta decía algo casi inaudible, pero me lo podía imaginar. Todos los pasajeros miraban por las ventanas con curiosidad la escena hasta que el policía abordó el camión, entonces dirigieron su atención a él, que miraba atento al piso conforme avanzaba entre los pasajeros, como un perro de aduana olfateando en busca de narcóticos. Sólo era cuestión de tiempo y ni modo, tarde o temprano pasaría.
―Señorita ―me dijo con un aire de incomodidad y desaprobación.
―Sí, lo sé, lo sé ―le dije, pero antes de que pudiera decir nada más me extendió un citatorio y se fue. Estimado ciudadano, esta noche nuestros agentes le escoltarán; la nota estaba firmada por el gobierno, así nada más. No había forma de esconderme, decidí apresurarme para estar puntual en casa. Quizá tantito antes de la puesta de sol.
Cuando llamaron a la puerta yo ya estaba descalza, aunque seguía con el vestido holgado. Diiiiin dooooon, diiiiin dooooon, me levanté del sofá y me dispuse a salir. Un grupo de cinco seudopolicías (tres hombres y dos mujeres) me miraron los pies cuando les recibí en el marco de la puerta.
―Ah, sí ―dije y regresé por los tenis, adiós amigos, pensé antes de acercarme al portón y entregarlos. Avancé con ellos, no sabía qué esperar, pero una parte de mí sentía que podía estar tranquila, lo adivinaba sólo con oler el aire. Finalmente llegamos al mismo lugar por el que pasaba cada mañana. Justo encima de nosotros, varios zapatos amarrados y enredados, flotaban como un móvil gigante para bebés. Uno de los oficiales ágilmente le hizo un nudo a las agujetas, tomó vuelo preparándose para un lanzamiento de bala como en las Olimpiadas y los lanzó al aire. A pesar de que la luna se encontraba oculta, la luz lejana de la ciudad y las estrellas iluminaban el cielo oscuro, aunque igual podíamos ver con claridad. Los tenis salieron disparados, girando cual dueto de patinaje sobre hielo hasta alcanzar el cable que nos recordaba lo que alguna vez fuimos. Se enredaron y el cable se agitó con violencia una fracción de segundo. Luego todo regresó a la calma. Las luciérnagas danzaban e imitaban el reflejo de los cinco pares de ojos que me observaban.
―Es todo ―me dijo uno de ellos―, por favor, evite este tipo de conductas, a la próxima tendremos que multarla ―asentí con la cabeza antes de emprender el camino de regreso. Podía sentir la tierra resbalosa bajo mis pies, las diferentes texturas, el piso irregular me lastimaba, pero conforme nos acercábamos a la luna llena, la incomodidad era menor. En una sociedad de hombres lobo, usar zapatos es un acto de rebeldía.

Alicia Carrasco Azcuaga (Villahermosa, Tabasco, 1988). Licenciada en Comunicación por la Universidad Modelo (Mérida, Yucatán). Ha colaborado como columnista en el periódico Milenio Novedades (Mérida, Yucatán). Ganadora de la convocatoria Emprendimiento Literario 2016 del Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM) en la categoría Obra Literaria con el poemario “País de las Maravillas”, presentado en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY, 2017).